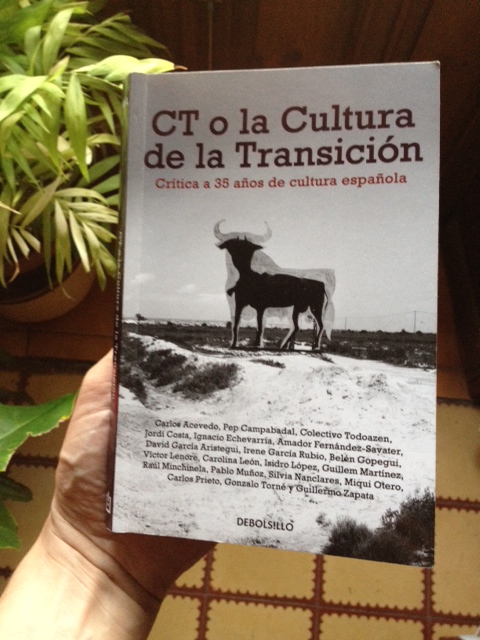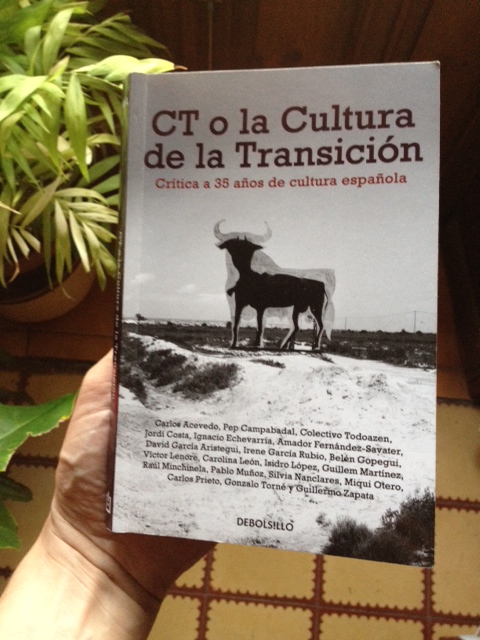
 CT o la Cultura de la TransiciĂłn. CrĂtica a 35 años de cultura española.
ÂżCĂłmo definir el sistema cultural (y polĂtico) imperante en España posterior al franquismo? El escritor Guillem MartĂnez alumbrĂł de forma afortunada el tĂ©rmino “CT- Cultura de la TransiciĂłn”, un concepto que actĂşa como piedra Rosetta y nos sirve para levantar el velo, traducir, desenmascarar y entender las formas culturales y polĂticas impuestas a los ciudadanos tras el franquismo, un sistema que se resquebraja a la luz del nacimiento del 15M.
Coordinado por Guillem MartĂnez y publicado por Debolsillo, el libro es una obra colectiva en la que participan autores como Amador Fernández-Savater, BelĂ©n Gopegui, Silvia Nanclares, Ignacio EchevarrĂa, Jordi Costa, etc….
Â
Algunas perlas:
Â
Amador Fernández-Savater
“La CT es una cultural esencialmente “consensual”, pero no en el sentido de que llegue a acuerdos mediante el diálogo de los desacuerdos, sino de que impone ya de entrada los lĂmites de lo posible: la democracia-mercado es el Ăşnico marco admisible de convivencia y organizaciĂłn de lo comĂşn, punto y final”.
“El 15M es la mayor brecha que hemos visto aparecer nunca en el muro de la CT, pero tiene antecedentes. Movimientos como la insumisiĂłn al servicio militar o por la recuperaciĂłn de la memoria histĂłrica -contra nuestras particulares leyes de punto final- han socavado profundamente las figuras y los relatos de la CT…”
Ignacio EchevarrĂa
“Interesaba al nuevo Estado democrático liderado por González el lucimiento de los intelectuales y creadores, como garantĂa de credibilidad y airosa rĂşbrica al proyecto de renovaciĂłn y desmemoriada convivencia, emprendido con el consenso de la mayor parte de la poblaciĂłn. Y aquellos que se dejaron agasajar complacientemente, con frecuencia infatuados por las ventajas de una nueva modalidad de “compromiso” que por vez primera en la historia los alineaba con el bando ganador.
Gonzalo Torné
“Mi impresiĂłn es que los periĂłdicos empezaron a subsumir el movimiento [15M] dentro de sus cauces de expresiĂłn “patrimoniales”, para despuĂ©s ir cediendo espacio de página a la posibililidad de que en las plazas se estuviese planteando la impugnaciĂłn de la polĂtica de los partidos, una denuncia a las medidas econĂłmicas consensuadas”.
“Que en el 15-M no hubiese banderas desorientĂł a columnistas veteranos como Quim MonzĂł, quien, pese a los recortes sociales, solo ha visto en las manifestaciones a estudiantes aburridos y acomodados. Otro caso paradigmático es el de Pilar Rahola, quien en su estrambĂłtica columna pasĂł de dar su apoyo sentimental als nois de la plaça (ÂżquiĂ©n de nosotros no fue joven, hermanos?) a pedir el desalojo inmediato porque su hijo tenĂa derecho (no sĂ© si poner la palabra entre comillas o en cursiva) a celebrar la inminente victoria del Barça”.
Isidro LĂłpez
“No es difĂcil rastrear este momento de la producciĂłn propiamente cultural: se tratarĂa de ese punto en el que los conflictos sociales y polĂticos desaparecen por completo de las novelas, las pelĂculas y la mĂşsica para dar paso a una visiĂłn “posmoderna” y “desenfadada” de la España-marca”.